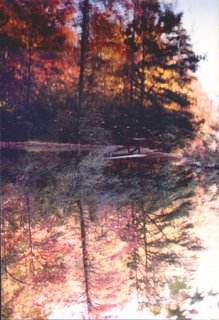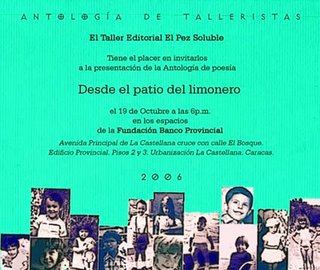Recuerdan cuando nos decidimos por textos autobiográficos?
He aquí él que he leído en nuestra última reunión:
Estoy todavía bajo el golpe de emoción que no quiero perder y que sentí al leer tus cuentos donde, a pesar de que mi vida ha seguido otros rumbos, veía como en el espejo muchas cosas propias. Los judíos podemos tener historias muy diferentes, pero lo que somos, viene del mismo fondo. Me preguntaste si mis historias son autobiográficas. No, no lo son. Lo que no impide que las historias verdaderas siempre superen la ficción.
A mí no me tocó vivir el Holocausto: nací después, hija de una familia truncada, en la que sólo quedaron con vida mis padres y mi tío materno. Como en todos los casos de supervivencia de los condenados a muerte, los salvaron casualidades imprevistas, milagros tal vez. Él— mi tío — había sido llevado junto con los suyos a Treblinka y logró la hazaña imposible de escapar de un campo de exterminio; ellos, avisados por él, le creyeron lo increíble y saltaron del tren en marcha cuando les llegó el turno de ser deportados hacia el llamado “ campo de trabajo” que no era otro que Auschwitz. Durante varios años sobrevivieron bajo identidades falsas, cambiando constantemente de domicilio, huyendo, viviendo en cuartuchos alquilados y no pocas veces escondidos por familias polacas que arriesgaban sus vidas por la simple chispa de solidaridad humana. Mi madre, que tenía los pómulos altos y los ojos verdes, conseguía trabajos esporádicos. Sus rasgos físicos no delataban que era judía; en cambio mi padre no podía salir a la calle, su nariz aquilina y los ojos pardos —y especialmente la sabiduría triste de esos ojos — despertarían fácilmente sospechas; luego, le obligarían a bajar el pantalón y lo entregarían a la Gestapo. No obstante, sé que salía.
En la película “El pianista” hay una escena donde aluciné por un momento, creí estar viendo a mi padre, de espaldas, vagando entre las ruinas de Varsovia justo después de la guerra en una de esas historias de familia que se asimila de niño como si uno las hubiera vivido.
Mi padre era médico de vocación, le apasionaban los nuevos descubrimientos que tenían que ver con las glándulas endocrinas y ni en las peores condiciones dejó de asistir al laboratorio clandestino de unos médicos amigos suyos (por eso salía, supongo) ni de hacer experimentos con ratas que nunca faltaban y documentarlos por escrito. Ojala le hubiera preguntado datos precisos, detalles… Pero nunca lo hice y hoy no logro imaginarme qué hacía ni cómo se las arreglaba para trabajar en esas condiciones. Es todo lo que sé. Nada pudo quebrar su pasión por el progreso de la medicina, su insaciable curiosidad de un auténtico hombre de ciencia. Al final de la guerra, cuando todos huían de Varsovia, escondió esos trabajos debajo de un escalón en el edificio donde vivían entonces. Poco después el edificio, la calle y todo el vecindario han sido destruidos.
Al inicio de la post-guerra época de pobreza feroz y euforia extrema, (que tú también conociste, Klara: la euforia de estar con vida, con derecho de respira y pisar las calles) el gobierno sueco tendió la mano a los sobrevivientes judíos en Polonia, (ignoro si también en otros países), y mi padre fue uno de los elegidos, con promesa de nacionalización inmediata, buena colocación en alguna ciudad al norte y ayuda económica. Necesitaban médicos y les daban prioridad.
Era una decisión difícil de tomar. A pesar de la ocupación soviética y la instalación del régimen comunista mis padres, Artur (nacido Alter Paltyel) Ber e Irena Makowska ( nacida Rachel Rut Fishman) se sentían unidos a Polonia. Decidieron que el azar decidiera su destino: él iría a Varsovia a buscar esos documentos. Si los encontraba, calculaba que se le abriría el camino hacia una carrera universitaria inmediata en Polonia; si no, irían a Suecia: no había mucho que perder. Los alemanes, en su retirada se habían ensañado con Varsovia empeñados en no dejar ni una piedra sobre otra. Como “el pianista” en aquella escena, mi padre vagaba tres días en las ruinas de la ciudad sin encontrar siquiera puntos de referencia para ubicar la calle donde habían vivido, luego tuvo que cavar entre los escombros a riesgo de su propia vida. No sé cómo lo logró, pero volvió con sus papeles intactos. El destino quiso pues que mis padres se quedaran en Polonia, y todo fue como él lo había imaginado: ese mismo año Artur Ber ha sido nombrado profesor universitario y en poco tiempo se convirtió en una eminencia en su campo, uno de los pioneros de la endocrinología polaca y mundial. A parte de la práctica de la medicina y la enseñanza que nunca dejó, se desempeñaba en prioridad como científico, dirigía el primer instituto endocrinológico del país y hasta contaba entre los privilegiados que podían “salir”: viajaba a menudo a congresos “afuera” (Paris, Viena, Praga) de donde me traía muñecas y juegos maravillosos que no se veían en las tiendas locales. Todo escaseaba en Polonia, no solamente juguetes.
Yo sabía que mi familia había muerto, conocía la historia de la búsqueda en las ruinas al igual que la del tren del que mis padres habían saltado y, sin embargo, jamás sospeché siquiera que fuéramos judíos. Parece loco, pero era así. No podrás creer lo poco que se hablaba de eso, de “la guerra”, como decían entonces. Y de los judíos, menos. Puedo ver ahora que el horror era demasiado fuerte, demasiado cerca, y que para poder vivir había que sepultarlo para siempre. No se podía vivir con el Holocausto. Había que creer que terminó, que el futuro existía, había que proteger a los hijos de la devastación del pasado. Sin olvidar que en aquel régimen aplanador de cualquier pensamiento individual o comunitario no controlado por el partido no se podía hablar mucho con los niños, seres inocentes a quienes interrogaban en las escuelas para descubrir las “disidencias políticas”de sus padres: un apego a tradiciones judías entraba por supuesto en esa categoría. Ellos, como muchos sobrevivientes, lo habían perdido de todos modos. Hace pocas semanas mi hermano, que hoy es ginecólogo en Tel Aviv, viajó a Auschwitz y me pidió buscar en los papeles que tengo los verdaderos nombres de nuestros abuelos: quería rezar kaddish por ellos. Por supuesto, hasta esos nombres sufrieron un cambio póstumo, oficial, a nombres y apellidos polacos… Como muchos otros, mis padres habían apostado a la asimilación, al borrar de las huellas, en un impulso de construirse la vida en esta “nueva” Polonia que era su país a pesar del pasado y de la ocupación soviética, y en la que creían por encima de la represión y el ahogo ideológico que se extendía en todos los ámbitos de la vida. Mi padre que defendía la libertad de la ciencia, se quedó a un pelo de ser enviado a Siberia cuando dio una conferencia sobre sus hallazgos acerca de la hipófisis, a pesar de haber sido advertido de que el comité endocrinológico soviético aún no había aceptado oficialmente la existencia de esa glándula. Eso bastaba para ser culpable de disidencia. Artur Ber se salvó por la campana de la imprevista muerte de Stalin. En el patio de la escuela, iniciamos el duelo con diez minutos de silencio frente a la gigantesca imagen del fallecido que desde siempre había ocupado toda la fachada lateral del edificio adyacente: el camarada Stalín sonreía bajo su bigote de abuelo caucasiano, con una niña feliz en los brazos, rubia como yo, y un gran ramo de flores que le rozaban la mejilla. Lloré tanto que tuvieron que mandarme a casa, donde encontré a mamá llorando también… de alivio. Pero no podía decírmelo.
Yo recibí una educación amplia, liberal y humanitaria que al fin de cuentas es una herencia tan pesada, como lo sería una estrecha y opresiva. A veces mis padres hablaban entre sí en otro idioma y me decían que era alemán, aunque hoy sospecho que hablaban yiddish. Por el otro lado existía el balurdo endoctrinamiento en la escuela y, clandestinamente, también algo de Jesús y Virgen María por parte de mi nana polaca, que me llevaba a escondidas a la iglesia y me enseñaba a rezar. Mis padres, ambos agnósticos, no se oponían: ellos habían crecido en un barrio judío y les había costado mucho aprender todas esas cosas cuyo conocimiento no pocas veces les había salvado la vida. Yo presentía que era diferente, pero atribuía esa sensación a nuestro nivel de vida, la casa grande, al carro propio de papá, a su cultura y sus viajes en un mundo donde se glorificaba la pobreza proletaria y la prosperidad era vergonzosa. De todos modos, lo que me gustaba era leer y escribir. Era una niña precoz que jugaba con palabras.
Aún no había cumplido diez años cuando esa vida se interrumpió de golpe. Era el año 57 y las férreas tenazas del comunismo soviético se estaban aflojando por la primera vez. Me enteré de que éramos judíos —y también la mayoría de mis amiguitas eran judías — y de que muy pronto nos iríamos a Israel, nosotros, y ellas también. Descubrí extrañada la gran “salida del closet” de casi todas las amistades de mis padres, mis tíos y tías postizas: todos eran judíos. A mí, que me había criado en la ignorancia del pasado y en el pretendido paraíso comunista sin prejuicios, no me importaba realmente ser judía o no. Irnos de Polonia y perder el idioma era otra historia. Israel era otra historia y el resto de mi vida también.
Lo que quería contarte era que en realidad nunca supe por qué mi padre había tomado tan bruscamente esta decisión. Nos decía, a mi hermano y a mí, que lo hizo para nuestro futuro, aprovechando la primera ocasión en que Polonia abrió las fronteras para los judíos que deseaban salir. Pero la inmigración fue un golpe muy duro para él. Científico o no, de un país comunista se salía sin un centavo, no era fácil establecerse en el nuevo estado y papá ya no eran joven.
El pasado aflora en pequeños deslumbres inesperados años después, y lo que él no nos decía se me reveló casualmente en la mitad de la década de los ochenta, aquí, en Caracas. En una pequeña reunión en la casa de la señora Lena Braun, fallecida el año pasado, conocí a una amiga suya que vino de visita desde Argentina, era pediatra y originaria de Polonia. Mi apellido de casada, Da Costa Gomes, que he adoptado a la usanza polaca e israelí, no la convenció, y quiso conocer el de soltera. Al oír el nombre de Artur Ber se quedó de una pieza y se emocionó mucho al comprobar que, efectivamente, mi padre fue su profesor en la escuela de medicina en la universidad de Varsovia. Lo recordaba perfectamente: era muy admirado y querido.
La pediatra argentina todavía recordaba una conferencia que dio en los principios del año 57. Como de costumbre, al concluir, dejó el espacio para preguntas. Nadie tenía preguntas esa vez fuera de un estudiante rubio y con ojos insolentes que levantó la mano: él si tenía una pregunta: ¿Por qué dejaban que un sucio judío impartiera clases en una universidad polaca.?
En el horrorizado silencio que siguió el profesor abandonó el aula sin decir palabra y los estudiantes, indignados, fueron a denunciar el incidente a las autoridades universitarias. El antisemitismo era oficialmente prohibido, terminado, relegado a las vergüenzas nacionales del pasado y considerado un delito. Sin embargo, ese muchacho no fue expulsado, él y su grupito seguían pavoneándose en las aulas y los corredores de la institución, proclamando abiertamente eslóganes antisemitas.
Parecía muy extraño, dijo la pediatra argentina. Era obvio que los estaban protegiendo.
No recordaba si fue la misma semana o la siguiente cuando mi padre renunció a su cargo y solicitó oficialmente el permiso para imigrar a Israel. Se había convencido de que nada podía extirpar el odio. No se podía dejar de ser judío, por más que uno lo quisiese.
Tu libro me ha inspirado, Klara, como ves… Quise contarte también este cuento mío —¿conjunto de cuentos?— esta vez nada ficcional. ¿Cómo no iban a conmoverme tus relatos donde resuenan tantos ecos conocidos?
Las historias de los judíos pueden ser muy diferentes, así como sus vidas, y sin embargo son como barcos que se dispersan en la superficie del mar con el mismo pesado ancla clavado en la arena de los tiempos.
Caracas, mayo 2005